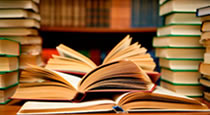Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos
 Paraná • Entre Ríos • Argentina • 28 de Agosto del 2025
Paraná • Entre Ríos • Argentina • 28 de Agosto del 2025
Nicastro: “El trabajo del director es un lugar apasionante en la escuela”
Invitada por la Escuela de Formación Pedagógica y Sindical (EFPS) de AGMER, la pedagoga Sandra Nicastro estuvo en Entre Ríos, donde en Colón primero y en Paraná después, disertó sobre el Rol del director en la escuela. Horas antes de su presentación en Paraná, Nicastro dialogó con PRESENCIA.

_Queríamos, en primer lugar, pedirte una valoración de estas instancias de formación que AGMER lleva adelante y de la que estás participando. ¿Qué le aportan a los docentes estos ámbitos colectivos de formación y debate?
_A mí me parece que estas instancias tienen sentido cuando se incluyen en algo que es, por ejemplo, un Seminario de acompañamiento como ustedes tienen armado. Si bien parte de nuestro trabajo como pedagogos es hacer estas cosas, una jornada o una conferencia, yo estoy segura de que el impacto que tienen en tanto desarrollo profesional es de distinto tipo si se inscriben en un proyecto donde se puede recuperar y volver a pensar, donde hay otro con quien hablar sobre qué escuchó cada uno. Y por eso el impacto de este tipo de dispositivos no se puede medir de la misma manera en todos los casos. Cuando uno hace una escucha que después va a estar apelada en un espacio posterior, hay una especie de rebote que es bien interesante, porque se potencia esta relación al aparecer un colectivo, con maneras de pensar, con ideas, con prejuicios, con la experiencia cotidiana. Y eso provoca algo. A la gente le puede gustar más o menos lo que uno dice, le puede parecer más o menos interesante, pero hacer de lo que uno escucha algo propio, pensarlo y traducirlo a lo cotidiano, es algo que uno hace con la almohada, pero también con los otros. Esto fue claro en Colón, fue una experiencia fantástica por la disponibilidad que tenía la gente. Y yo adjudico eso a que este grupo de gente venía trabajando con ustedes y venía con una escucha dispuesta. Esto era claro, evidente.
_En tu disertación, usaste muchas veces la palabra política en relación a la escuela y al trabajo, y en particular en relación al trabajo del director en la escuela, ¿podés precisar en qué sentido se juega allí una dimensión política?
_Esto es una toma de posición, una manera de pensar, que no se puede dejar de inscribir en el marco de una historia. En la formación de directores en este país, y en estos años, hemos sido productores de materiales que respondían a diferentes paradigmas. Venimos, y creo que hay una alta inscripción de esto todavía, del paradigma de los años `90, con una manera de mirar el trabajo del director centrada en lo que se llamó en ese momento la gestión, pensando la gestión desde modelos muchos más tecnocráticos, pragmáticos. En esta historia también hemos ido albergando otros marcos teóricos y este sistema educativo ha dado lugar a otra manera de pensar el trabajo y a otra manera de que la gente trabaje. El sistema educativo se viene modificando; algunos estarán más a favor, otros en contra, pero claramente está dando señales respecto de lo que quiere de la escuela y para dónde está queriendo ir. A mí esto no me parece menor.
Cuando trato de pensar la dimensión política, hay cuestiones que me parecen clave. Una es hacer una mirada a ese recorrido del cual venimos y marcarle una diferencia. Estoy convencida de que la manera de pensar la escuela y la institución educativa hoy no tiene que ver con la idea de gestión que en algún momento se planteaba, que era en el corto plazo, en cuestiones muy efectistas, en la lógica de los resultados. Lo clave entonces es cómo estamos pensando la escuela: la pensamos en el marco de un proyecto educativo que es a largo plazo, en el marco de una norma que dice qué estamos esperando de cada nivel; hablamos de trayectorias educativas, de articulación en el sistema, de obligatoriedad. Cuando yo inscribo la escuela en este panorama, pensar la dimensión política tiene que ver con pensar la responsabilidad de los actores respecto de esas definiciones de la política educativa. Y la responsabilidad de los actores no es de cada uno nada más; yo soy responsable porque trabajo de esto, de director, pero colectivamente somos responsables porque somos funcionarios de un Estado que está diciendo que se hace cargo de que este pibe ingrese a la escuela, esté tanto tiempo y egrese. Entonces, la dimensión política tiene que ver también con la responsabilidad de los que estamos en este sistema educativo respecto de lo que la política en este país dice que está esperando de la escuela.
Y también digo político cuando estoy pensando en el trabajo, como vos bien me decías. La dimensión política del trabajo del director, ¿qué quiere decir? Que quien está desarrollando un plan y dice “voy por acá”, lo dice porque hay un otro plan posible. Entonces la dimensión política es la dimensión de lo plural, es la dimensión donde aparece la controversia entre las ideas. Estar trabajando de director es poder ser apelado en la diferencia, pero a la vez ser garante de algunas cuestiones que tienen que ser organizadoras de las prácticas. Si digo dimensión política, de lo que me hago cargo es de que tomo decisión, marco una línea, digo voy a ir por acá y soy garante de la centralidad del proyecto educativo, esto es, la enseñanza en la escuela.
_Esos cambios que señalás del sistema educativo, por ejemplo la obligatoriedad, que promueve la inclusión de nuevos sectores sociales a la escolaridad secundaria, ¿están interpelando hoy a la institución escolar y al trabajo del director?
_Absolutamente. Están interpelando al director en tanto interpelan a la escuela, a cómo pensamos la escuela hoy. La escuela secundaria no viene siendo fundada como una escuela para todos. Ya conocemos y lo saben bien quienes han estudiado la historia de la escuela secundaria en este país, que no es un nivel que fue por la masificación, fue un nivel para algunos. Hace varios años venimos diciendo “todos los pibes tienen que estar en la escuela”, estamos diciendo que la escuela secundaria es obligatoria, y esto no sólo interpela al trabajo del director, hace una nueva escuela; arma otra escuela.
_¿Y la escuela cómo está respondiendo a ese mandato del “para todos”?
_Si yo me mantengo en la línea de pensar la escuela en clave política, te diría que no hay una única manera de responder a eso. Y además, hay que pensarlo en clave de los tiempos, porque para un sistema educativo esto es relativamente joven. Entonces estamos asistiendo a fenómenos que son propios de la novedad, de los primeros tiempos, hasta de refundar algunas organizaciones pensando en estos jóvenes que hoy están en la escuela; refundar en el sentido de que esas estructuras se mueven, se movilizan dinámicas, se movilizan desde maneras de pensar hasta prejuicios. El nivel secundario claramente está interpelado hoy, pero el resto del sistema también. ¿Por qué pensar, en el marco de una política que está diciendo “trayectoria educativa” y está pensando la integralidad de la formación de un pibe a lo largo de los años de la escuela obligatoria, que la responsabilidad de la obligatoriedad es sólo del nivel secundario? No lo es. Desde que el chico entra al sistema educativo, todos estamos siendo garantes de que tiene que egresar. Como vos decís la idea de inclusión es clave y por supuesto que está armando una escuela de otro tipo y un trabajo del director de otro tipo, pero no sólo para la secundaria, porque los otros niveles también son responsables en clave política del egreso de ese pibe de la escuela secundaria.
Y en este sentido, la formación del director tiene que ser un acompañamiento permanente que lo ayude a pensar la escuela como una organización compleja, donde no solamente los pibes están siendo diferentes a lo que estás esperando; los profes también están siendo diferentes. El director tiene que acompañar a estos profes en su pensar cómo enseñar, a estos pibes, a estas familias… ¿Y porque deviniste director voy a suponer que podés hacer todo esto? No, seguramente vas a requerir acompañamiento, un colectivo donde pensarlo.
Claro que está siendo apelada la escuela, pero no hay que asustarse o pensar que no se va a poder. Hay que sostener claramente la responsabilidad política respecto de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y simultáneamente instalar un tiempo de formación para ir pensando que esta escuela va a ser otra. Esta escuela en el formato que tiene hoy, tiene un límite; y la escuela secundaria para la inclusión será otra, porque este joven de hoy y estas maneras de enseñar hoy requieren de formatos de otro tipo.
_Las instituciones tienden a permanecer estables, como si fueran eternas, y aún cuando ya no pueden dar cuenta de una realidad cada vez más compleja los cambios se producen muy lentamente, ¿pensás que la institución escolar es permeable a buscar nuevos formatos?
_Ahí tocas algo que para mí es clave, que es cómo pensamos las instituciones. Hay algo de esa universalidad de las instituciones, que parece que es lo mítico, lo que se mantiene y que tiene que ser para siempre. Pero ese universal, que opera como deber ser, se va traduciendo epocalmente. Va teniendo traducciones particulares, que tienen que ver con las épocas, con las tradiciones, con las historias. Si lo pienso teóricamente, no hay manera de pensar que una institución, en esa traducción particular, cambie de un día para otro. No hay manera. Son organizaciones, son estructuras y esos cambios llevan tiempo, no es que hoy sale un decreto y mañana se armó la escuela. Y además hay un imaginario, como vos decís, de que esta institución no se toca. Siempre fue así, ¿por qué va a cambiar? Si siempre dio buenos resultados y ahora los resultados no son buenos, quién está haciendo diferencia: los pibes, la familia. Y claro, sí, hacen diferencia. Esa institución en clave universal, de ley, tiende a instituirse, tiende a permanecer, es así en cualquier organización, porque es lo que fija, lo que dice lo que somos, lo que da identidad. Y esto que fija lo que somos, que dice “somos la escuela argentina…”, tiene que ir modificándose en simultáneo. Y en este caso, en este país, con una norma que nos está diciendo “para todos” y hasta tal edad. Esto va a implicar movimientos, y lo pienso en dos líneas: por un lado, tener más escucha, más disponibilidad para entender la necesidad del tiempo y los procesos que hay que acompañar; y otra que va a parecer que se contrapone pero no es así, que tiene que ver con ser claros en que hay cosas que no se pueden hacer. Los pibes están en la escuela hoy para aprender; los profesores están en la escuela hoy para enseñar. Y el tiempo del pibe en la escuela es hoy, no le podemos decir “vení dentro de unos años que la escuela va a estar más linda”. Hoy sos el pibe de esta escuela y tenés que poder tener la mejor escolaridad. A esa responsabilidad no puede renunciar ninguno de nosotros. Entiendo la complejidad, la novedad, las situaciones muy difíciles que pasan en la escuela, pero que quede claro que estos pibes van a la escuela porque somos los adultos los responsables de su educación. Y en este marco hay que decir que el trabajo del director es un lugar apasionante en la escuela. Muchos lo viven así, como una posibilidad: la posibilidad de tener una mirada de organización de otro tipo, de poder generar algo con otros que el aula no le dio, de encontrarse con los alumnos desde otros lugares, de encuentro con otras organizaciones. Para muchos de los directores de las escuelas su trabajo no es el de los papeles, burocrático, sino que es un trabajo sumamente interesante, potente.
_Pero además, a estos seminarios se sumaron cientos de docentes que aspiran a ser directores; está ahí la expresión de un deseo, la expectativa de ocupar un lugar que permite hacer cosas.
_¡Absolutamente! Hay una ilusión ahí. Y sobre eso hay que montarse. Si no, es como contar la parte terrible de la película. En todo caso, tengamos en cuenta las complejidades que hay, pero ¿sabés qué? ¡Dale! Es interesante, es oportuno, estamos viviendo un momento donde hay algunas condiciones que vale la pena aprovechar. Y es posible. Es posible una escuela de otro tipo, es posible que los chicos aprendan. Tal cual lo que decís, si están acá es porque creen que algo es posible, y claro que lo es.