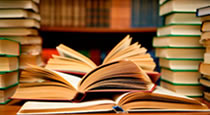Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos
 Paraná • Entre Ríos • Argentina • 20 de Agosto del 2025
Paraná • Entre Ríos • Argentina • 20 de Agosto del 2025
Carlos Skliar: “La inclusión es un gesto pequeño”
Carlos Skliar, reconocido especialista en educación, participó como disertante del Seminario de acompañamiento gremial al concurso de oposición que la Escuela de Formación de AGMER llevó adelante este año. Autor de libros memorables como “¿Y si el otro no estuviera ahí?”, Skliar ha abordado en profundidad la cuestión de la alteridad. En Paraná y Colón, ante más de mil docentes, expuso sobre “Lo actual, lo nuevo y lo contemporáneo en educación”. El investigador de Flacso dialogó con PRESENCIA sobre el momento actual de las escuelas, de las que –dijo- interesa ante todo su vida cotidiana.

_Hoy diste una charla ante cientos de docentes que aspiran a ser directores. ¿Pensás que al buscar ese rol asumen un desafío particular en cuanto a la realidad que viven las escuelas?
_Formalmente sí, pero no es eso tan importante como aquel que puede darle un tono, una tonalidad, a la comunidad educativa. Creo que podría ejercer autorizado por el sistema y autorizado por su propia comunidad, a dar un tono sobre lo que pretende establecer como formas de conversación al interior de esa institución. Como si pudiera decidir, en consonancia con lo que tiene alrededor, un tono de conversación, un tono de acción, un tono de actividad, un tono del hacer y por lo tanto también un tono de palabras. Es decir, con qué palabras vamos a hablar sobre esto que vamos a hacer aquí. Y creo que puede tomar decisiones en cuanto a ser como una especie de cortafuego con respecto al sistema en sí: cuánto encarna un sistema jurídico, un sistema político o cuánto encarna un sistema pedagógico, que no siempre son aliados. A veces se trata de figuras muy opuestas, y ahí él o ella tiene que tomar una decisión al respecto de cómo se posiciona frente al sistema y cómo se posiciona frente a la vida íntima y cotidiana de las escuelas. Porque las escuelas respiran mucho en su vida cotidiana, más que a través de las legislaciones y las nuevas fórmulas.
_¿Y el director cómo interviene en esa vida cotidiana escolar?
_Está ante el mismo problema de la autoridad y la autorización. Tiene una autoridad, pero tiene que ser autorizado a ejercerlo y quien lo autoriza no es el Estado sino la comunidad educativa. En ese sentido empieza primero por la autorización: los maestros, los padres, los niños, autorizan a que el director ejerza una función. Esa autoridad conferida por una autorización que los nuevos dan a los viejos, y no al revés, puede provocar un efecto interesantísimo o lo contrario, es decir, puede generar muchísima mediocridad. Creo que hay una voz primera que puede significar mucho en lo que es el ambiente escolar. Yo trabajo más con la vida cotidiana, no me interesa tanto la vida contada a grandes trazos; me interesa la vida de verdad, de cómo se respira, cómo se está, cómo son los lugares, qué tiempo hay, cómo se está en los recreos; eso es la vida cotidiana. Un director es una voz autorizada, supuestamente, para no dar un carácter jurídico a esas relaciones, sino darle un carácter estrictamente ético.
_¿Cómo se traducen las políticas públicas al interior de las escuelas, a ese mundo de la vida de las comunidades educativas?
_Los maestros no pueden ser meros traductores de políticas públicas. Las políticas públicas obedecen a muchos factores, incluso internacionales, no sólo locales. Hay tendencias, décadas, sistemas jurídicos y económicos que determinan lo que suena y resuena como letra general, pero que no formula un tipo de vida cotidiana. Si a mí me dicen “inclusión”, puedo responder que hace años que lo hago sin mencionar la palabra o sin saber que eso existía, o puedo tomar la decisión de tener una institución terriblemente hospitalaria y traducirlo de esa manera. Se ha traducido de tantas maneras la política pública, que luego la política pública comete el error de no tener sistemas de acompañamiento, porque eso es lo que uno ha notado en toda la historia de estas grandes reformas educativas. La impronta de lo nuevo es muy espectacular, pero no hay seguimiento, no hay acompañamiento. Entonces la sensación que da es que hay que aprender como un vocabulario nuevo, pero todo descansa luego en los gestos más pequeños y esos no se aprenden a través de las políticas públicas. La política pública puede dar un continente, pero los gestos más pequeños -y la inclusión es un gesto pequeño-, se resuelve con pequeños gestos cotidianos, no con grandes decisiones. A la inclusión se la enseña como un gesto heroico y ahí estamos perdidos, porque no es un gesto heroico. No tiene que ver con la virtud que tiene alguien de dejar pasar a un pobrecito para formar parte de mi escuela. Tiene que ver con ese gesto primero de que todo el mundo es bienvenido; aquí no se forma fila, aquí no hay diferencias, la escuela pública es un lugar donde todos son iguales, no importa el cuerpo que tengas o la historia que tengas, aquí de alguna manera empezamos todos de nuevo.
_¿Qué tan hospitalaria está siendo la escuela en este sentido?
_He notado muchos proyectos hospitalarios, pero no una vida hospitalaria. Y con la hospitalidad hay un problema: o es incondicional o, si se le ponen condiciones, se empieza a desfigurar y va hacia otros lados. Por ejemplo, podés pasar, pero si en un breve lapso de tiempo no te comportás o no aprendés como los demás, te echaremos de aquí. Todo eso ya no es hospitalidad. La hospitalidad es incondicional, más allá de quién fueres, cómo fueres, qué nombres tuvieres, entrás a la institución. El problema es que creo que estamos haciendo una inclusión llena de condiciones. Y eso crea la sospecha permanente de ¿será el incluido capaz de ser como nosotros? Porque, claro, tiene ese mote: “en proceso de inclusión”.
_Es como si la escuela dijera “te incluyo mientras vayas dejando de lado aquello que es tu identidad”… con los jóvenes por ejemplo.
_Sí, aquello que te define como otro. Pero también pasó con lo femenino y también pasó con lo indígena. Porque la inclusión trabaja con las políticas de identidad, pero las entiende jurídicamente, es decir, tenés derecho a estar aquí, luego no te voy a escuchar, no me va a importar lo que digas, ni tu punto de vista. Hay que hacer un giro un poco dramático en ese sentido, que es pensar lo contrario a la identidad, es la diferencia entre nosotros que no está en ninguno de los dos. Y eso ya es un tema de conversación para lo educativo. No es que tu identidad sea la diferente, es que entre vos y yo hay una diferencia, entonces que quede claro si esa diferencia es de poder, o es una diferencia de altura, o es una diferencia moral, o es una diferencia humana como cualquiera. Y si es como cualquiera entonces vamos a trabajarla, a pensarla un poco, pero está entre nosotros, no es del otro, que es lo que la inclusión sigue pensando, que el problema viene con esa identidad deficitaria. Y por lo tanto es una política sólo de afirmación, afirma la presencia del otro allí donde no estaba, pero no hay nada de su existencia, nadie pregunta cómo la está pasando, porque creen que lo que interesa es simplemente que esté allí. Yo no me contento con esas cosas, me parece absurdo tanto esfuerzo para que alguien sólo esté presente, como el 10% de la raza negra en la universidad o, bueno, como el 50% de la cuota política femenina, pero después se vota el 0% de los proyectos femeninos. ¿Cuál es la gracia de que estés aquí para ser humillado? La política de identidad cumplió su ciclo, pero desembocó en lo jurídico. Entonces ahora me parece que hace falta una cierta revolución de la diferencia, no tanto de la identidad. Es un poco aburrido hablar sobre quién sos vos o quién soy yo, a mí lo que me interesa es lo que hay entre nosotros, como en el amor.
_Eso sería dejar de lado la idea de sujeto, como planteaste en la charla, pero ¿hay un sujeto nuevo en la escuela?
_Hay una nueva humanidad. Nosotros juzgamos muy rápido la homogeneidad del pasado. La homogeneidad antes estaba en los contenidos de trasmisión, con lo que no estoy en desacuerdo. Enseñarle algo a todos me parece interesante, aunque sé que cada uno después hace una apropiación subjetiva, singular. Pero más que por los sujetos hay que preocuparse por las relaciones que se establecen entre jóvenes y adultos, entres niños y adultos. Es más interesante que definir al sujeto. No me alcanza definir cuál es la identidad del sujeto, porque lo que hace la educación es provocar movimientos en la identidad, para eso está la escuela, para que no seas siempre el mismo, o para que no llegues de la misma manera en la que te vas, es provocar una experiencia de subjetividad nueva. Y en ese sentido no depende tanto de qué sujeto sos sino de qué relaciones establecemos.