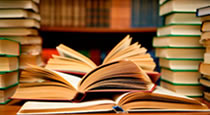Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos
 Paraná • Entre Ríos • Argentina • 16 de Julio del 2025
Paraná • Entre Ríos • Argentina • 16 de Julio del 2025
Treinta años de democracia: continuidades y rupturas
A treinta años del retorno a la democracia, intentaremos analizar brevemente los aspectos salientes de los gobiernos de esta etapa, tres décadas de vigencia –por primera vez- ininterrumpida del sistema democrático.
Guillermo Zampedri
Delegado
Congresal departamento Uruguay
A comienzos de la década del ´80, América Latina estaba gobernada por dictadores: Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y podríamos seguir nombrando países bajo regímenes dictatoriales. Por si esto fuese poco, EE.UU. era gobernado por el ultraconservador Ronald Reagan.
En lo nacional estábamos saliendo de una dictadura, la más terrible de nuestra corta historia, que había hecho muy bien los deberes según los intereses del capital financiero trasnacional y del imperialismo yanqui: había desmantelado el aparato productivo argentino, destruyendo la incipiente industria nacional; había contraído una cuantiosa deuda externa y había estatizado la deuda privada (Cavallo), en 1982; había sembrado el terror, con las ya conocidas violaciones de los derechos humanos, secuestros, torturas, exilios, muerte y desaparición de 30 mil compañeros luchadores del campo popular. Finalmente, los sueños mesiánicos y trasnochados del dictador Leopoldo F. Galtieri nos llevaron a una guerra cuya única resultante fue más muerte para el pueblo argentino. En este contexto, la democracia fue conquistada por la movilización y la lucha de la sociedad argentina.
Raúl Alfonsín ganó las elecciones del 30 de octubre de 1983 por amplio margen, obteniendo más del 50% de los votos y asumió la Presidencia el 10 de diciembre. Llegaba al gobierno con gran expectativa popular. La gente se volcó masivamente a las calles y Alfonsín eligió hablarle al pueblo argentino desde los balcones del Cabildo y no desde el balcón de la Casa Rosada, para diferenciarse de los últimos discursos de Galtieri durante la guerra de Malvinas.
Este hecho dejaba entrever que la transición no iba a ser pactada con la corporación militar. A poco de eso, el Presidente crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), presidida por el escritor Ernesto Sábato, y lleva adelante el histórico juicio a las Juntas Militares, en tribunales civiles. Enfrenta también a la corporación eclesiástica -pilar central en que se sustentaba la cultura autoritaria imperante en la Argentina-, impulsando leyes como la de divorcio y la patria potestad compartida, fuertemente resistidas por la iglesia.
Alfonsín intenta por todos los medios a su alcance producir una ruptura con la cultura autoritaria y avanzar en la consolidación de nuestra incipiente democracia. En lo económico, hubo un intento inicial con Bernardo Grinspun, procurando, sin éxito, crear un club de deudores que pudiera confrontar con el club de acreedores. Pero luego de un programa inicial de corte keynesiano, aunque voluntarista (que no pareció advertir ni la verdadera dimensión de los poderes en pugna ni el cambio estructural iniciado en 1976), se sintió obligado a negociar con los acreedores y los organismos financieros, antes que desconocer una deuda ilegítima.
Sin lugar a dudas, Raúl Alfonsín fue un pilar central en la consolidación de la democracia y, pese a las dificultades económicas y a la crisis reinante, gozaba de un alto consenso popular, que fue perdiendo gradualmente. Se sucedieron los alzamientos carapintada de Semana Santa del ´87; las leyes de Punto Final y Obediencia Debida; el tímido intento de enfrentar a las patronales agropecuarias y a Clarín, que lo llevaron al recordado discurso en La Rural de agosto del ´88… El gobierno se fue debilitando, al punto de quedar a merced del golpe de mercado que lo obligó a abandonar la Presidencia unos meses antes de terminar su mandato.
Ante esta situación de crisis e inestabilidad económica, provocadas por las patronales, los sectores del capital concentrado, las corridas bancarias y la hiperinflación, es electo presidente Carlos Menen, con su discurso de la revolución productiva y el salariazo, que confundió a propios y extraños. Tanto es así que sectores y partidos que se hacen llamar de izquierda lo apoyaron. Pero rápidamente mostró cuáles eran sus verdaderas intenciones, sus alianzas y qué intereses representaba.
En este escenario, Menem designó como ministro de Economía al empresario Rapanelli, representante de la multinacional Bunge y Born, y luego a Domingo Cavallo, quien había sido presidente del Banco Central durante la última etapa de la dictadura. Indultó a los genocidas responsables de los crímenes de lesa humanidad e inició la llamada reforma del Estado, entregando y dilapidando sus empresas. Así se privatizaron YPF, Aerolíneas y los ferrocarriles, desapareciendo los trenes de pasajeros de todo el interior del país, para mencionar sólo las medidas más conocidas, pero debemos indicar que se privatizaron o se concesionaron alrededor de 50 empresas que dependían del Estado Nacional.
No menos grave fue la privatización del sistema jubilatorio, con la creación de las AFJP (Aseguradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) y los pactos fiscales 1 y 2, por los cuales se produjo la transferencia de los sistemas educativos y de salud pública a las provincias, las que debieron hacerse cargo de ellos sin las garantías presupuestarias para sostenerlos.
En síntesis, la década menemista se caracterizó por la implementación de políticas neoliberales furiosas, que trajeron consecuencias sociales nefastas para los sectores populares y de trabajadores. Estas políticas fueron implementadas por Carlos Menen, con la complicidad de las burocracias sindicales de la CGT y de los gobernadores de provincia. Nuestros sindicatos -en el marco de la recién creada CTA- resistieron como pudieron, pero no lograron torcer el brazo ni el rumbo funesto para el pueblo argentino. En esta etapa, CTERA fue protagonista de uno de los hitos más importantes de resistencia y lucha contra las políticas neoliberales: la gloriosa Carpa Blanca, de la que los docentes argentinos fuimos artífices.
La década del ´90 termina con el gobierno menemista muy debilitado; con las corporaciones y los sectores económicos más poderosos; con mayor concentración de la riqueza; con un pueblo muy empobrecido; con índices de desocupación, subocupación y trabajo en negro nunca antes vistos en nuestro país; y envuelto en denuncias de corrupción de todo tipo.
Frente a este panorama, ganó las elecciones Fernando De la Rúa, candidato de la alianza UCR-Frepaso.
Párrafo aparte merece De la Rúa, quien a comienzos de 1983 había perdido por amplio margen las elecciones internas de la Unión Cívica Radical (UCR), siendo en ese momento precandidato de Línea Nacional, corriente interna que representaba al balbinismo y expresaba a los sectores más conservadores y reaccionarios del radicalismo frente a Renovación y Cambio, de Alfonsín. Pero en 1999 llegaba al gobierno, reconvertido a progresista.
Notoriamente, el gobierno de la Alianza marcó una clara continuidad con el neoliberalismo, incluyendo nuevamente a Cavallo en la cartera económica; la represión y muerte se hacen presentes en la democracia argentina, en las terribles jornadas de diciembre de 2001. Ante la implosión del sistema político, nuestra preciada democracia no encontraba las respuestas institucionales que permitieran una salida.
En la elección de 2003 Menen obtuvo el 24% de los votos y Néstor Kirchner, el 21%, pero Menen renunció a la segunda vuelta, cuando las encuestas pronosticaban una victoria de Kirchner por amplísimo margen.
De esta forma, Néstor Kirchner asumió la presidencia el 25 de Mayo de ese año y rápidamente aportó una impronta muy diferente, lo que nos permite visualizar el inicio de una nueva etapa en nuestra historia, que tendrá su continuidad con los gobiernos de Cristina Fernández. Señalaré como decisiones centrales la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que posibilitaron los juicios a todos los genocidas; tampoco puedo dejar de mencionar la cumbre de Mar del Plata, que constituye un hecho histórico sin precedentes: los presidentes latinoamericanos encabezados por Néstor Kirchner y Hugo Chávez (Presidente de la República Bolivariana de Venezuela) se le plantan al presidente del impero yanqui y le dicen NO al ALCA y a los intereses del capital financiero trasnacional.
Esta década se ha caracterizado por transformaciones y conquistas de los sectores populares, donde se han ampliado las bases de derecho, se ha avanzado en la redistribución de la riqueza y en la sanción de leyes como la de matrimonio igualitario y la ley de medios. Reivindicaciones históricas, como la asignación universal por hijo, se hicieron realidad; los trabajadores volvimos a discutir en paritarias (convenciones colectivas de trabajo) las mejoras salariales y laborales de cada sector. Debo decir que pasamos más de 10 años oponiéndonos a la privatización de YPF, del sistema jubilatorio, de Aerolíneas y de los trenes, cómo no vamos a reconocer y celebrar su estatización.
En estos días se cumplen 30 años de democracia y qué mejor que celebrarlo votando. Los ciudadanos masivamente hemos votado el 27 de octubre. Independientemente de por quién lo hayamos hecho, tuvimos la posibilidad de hacerlo con absoluta libertad. Pero la democracia es mucho más que simplemente votar, es inclusión, es igualdad de oportunidades, es mayor distribución de la riqueza, es menos concentración de la economía, menos monopolio de la información, es más desarrollo e industrialización, es mayor participación ciudadana, es más Estado y un Estado cada vez más presente, que invierta más en educación y salud pública; es más democratización de la Justicia, menos monopolios, menos pooles de siembra, más cuidado del medioambiente.
Esto es responsabilidad de todo el pueblo argentino y no sólo de un gobierno. Nosotros, los trabajadores, debemos ser los protagonistas de seguir construyendo más democracia, más participación y más conciencia para que un mundo mejor sea posible.